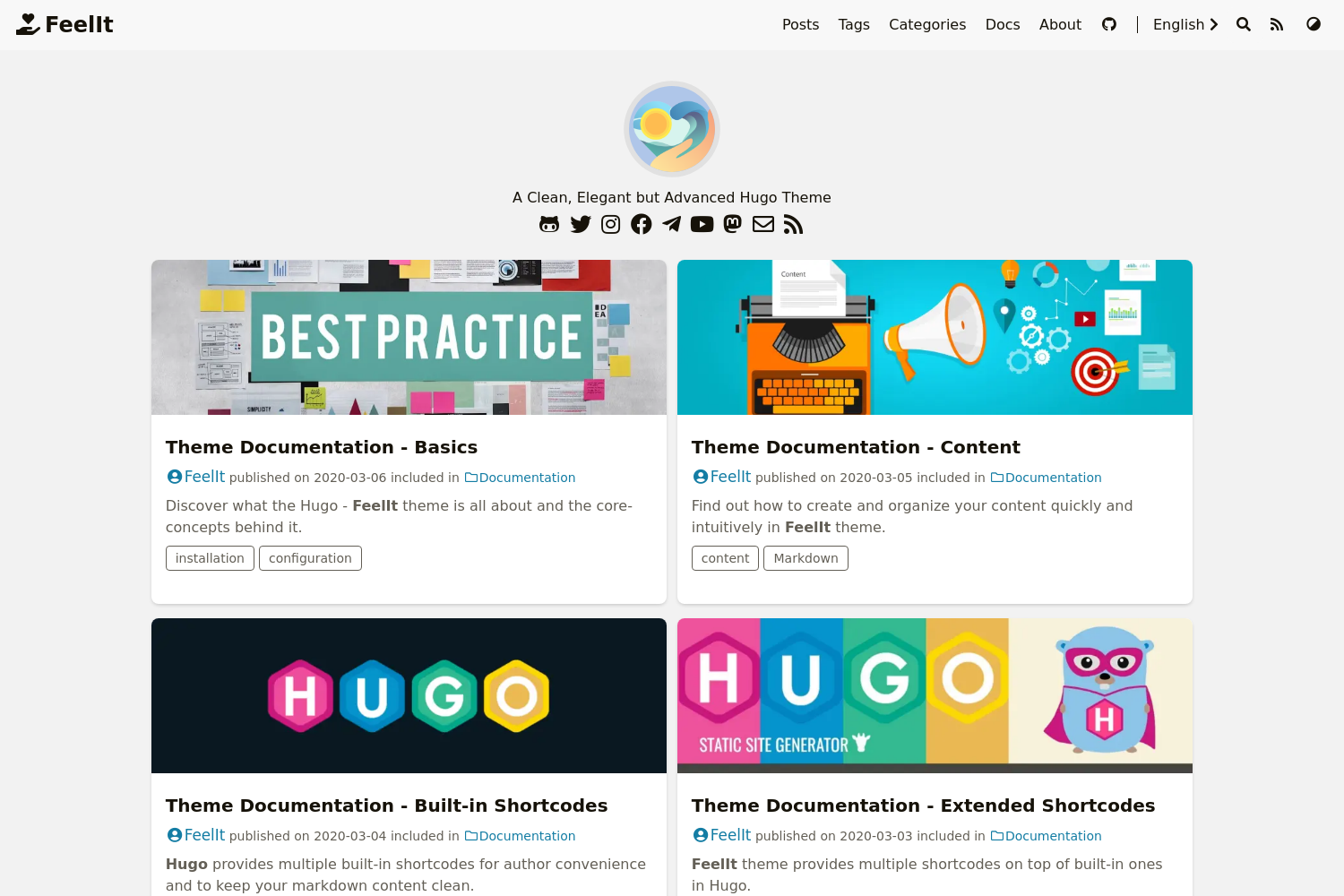Recuerdo la palpable angustia que sentí en los años ochenta frente a la
posibilidad de que alguna de las grandes potencias enfrentadas en la Guerra Fría
decidieran ser las primeras en apretar el botón rojo, dando comienzo al suicidio
colectivo con el desastre nuclear. Fueron los últimos años de niñez y primeros
de la adolescencia, también marcados por la epidemia de SIDA que condimentó con
miedo el despertar sexual de nuestra generación. Mientras tanto, con ambos
peligros modelando oscuros pasajes de nuestro subconciente, continuamos viviendo
la típica existencia argentina de sabores mezclados que nos convidaba -sin orden
alguno-: el intento de deshacernos legítimamente de la deuda externa (aguante
Alfonsín y Grinspun), la potencia de nuestro deporte (aguante Gabi Sabatini y la
copa del 86), el juicio a las juntas militares, la derrota económica con el
ascenso y caida del Plan Austral, la queja por los servicios públicos, el
fenómeno del "destape", la ley de divorcio, el programa de Tato Bores, la
llegada del gas natural, los alzamientos militares y las leyes de perdón (abajo
Alfonsín), el traslado de la capital a Viedma, el conflicto del Beagle y toda la
cháchara del momento. Repito, nos alegraba y nos preocupaban estas cosas de
nuestro entorno cercano, mientras latía en simultaneo la posibilidad de que
estallara otra central nuclear o se iniciase la tercera y última guerra mundial.